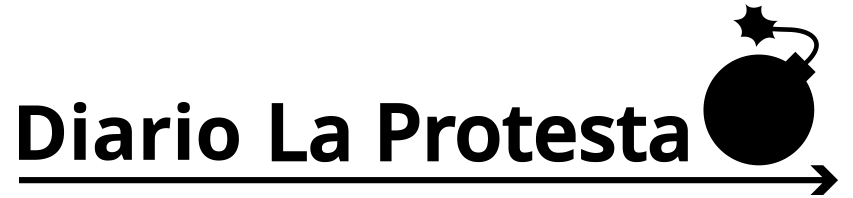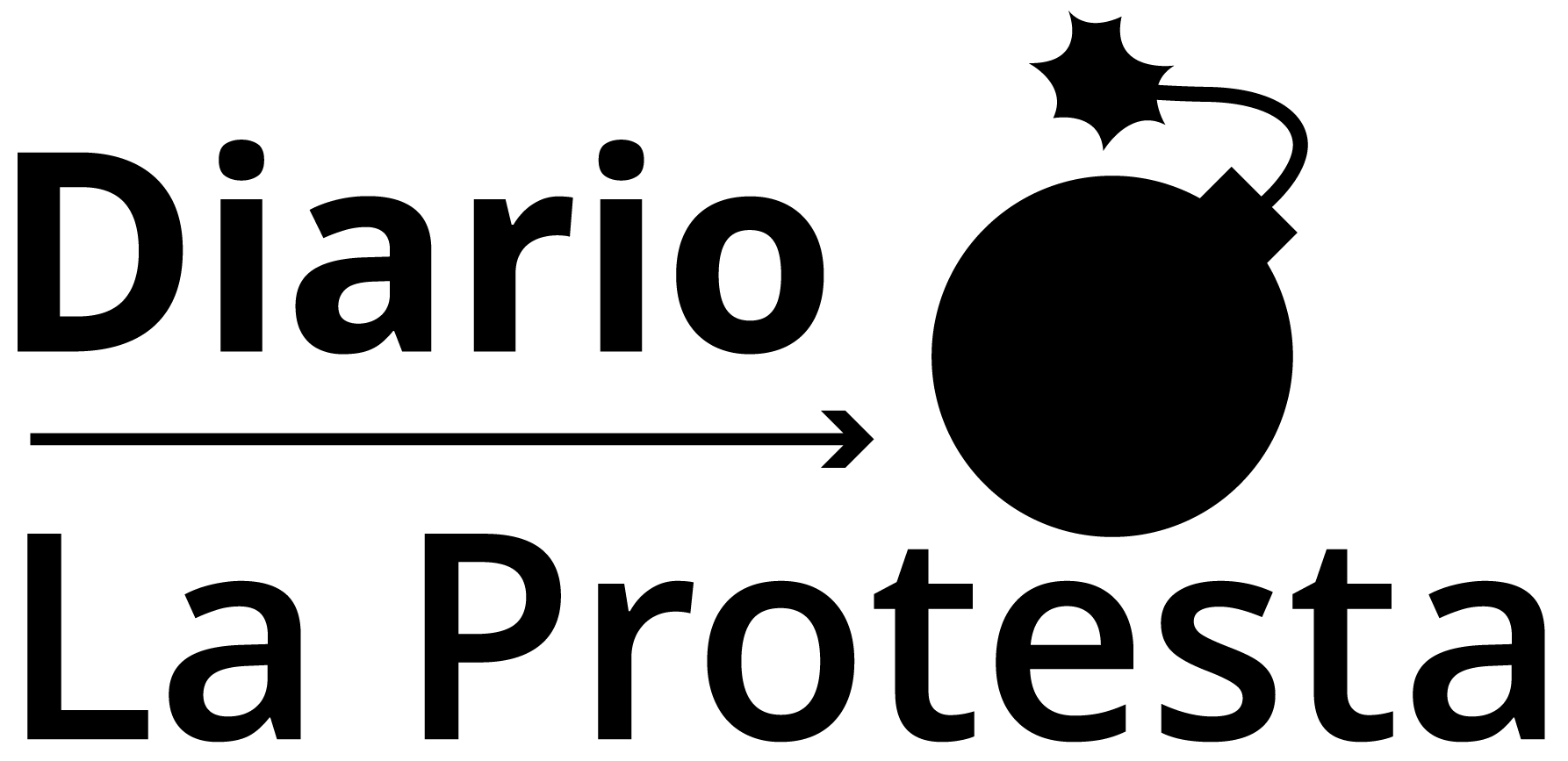Escrito por Manel Aparicio
Hay un lugar en España donde la política se convierte en caricatura, en esperpento burocrático, en trámite inútil pagado a precio de marisco gallego. Un sitio donde la utilidad pública brilla por su ausencia y el talento duerme la siesta: el Senado. Ese “cementerio de elefantes” donde los paquidermos políticos van a extinguirse lentamente, entre bostezos reglamentarios y dietas generosas. Y, ojo, que la metáfora no pretende insultar a los elefantes, nobles criaturas. Los que allí transitan, por el contrario, parecen animales de otra especie: pesados, indolentes, ajenos al país que dicen representar. Algunos incluso huelen a naftalina y bilis.
Ayer, ese mausoleo institucional se convirtió en escenario de algo mucho más grave: un acto repugnante, impropio incluso de la política más sucia. Francisco Bernabé, senador del Partido Popular por Murcia, decidió dejar de lado el teatro parlamentario para ensayar directamente con la performance tóxica. Literalmente. Durante una intervención de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el tal Bernabé —con el desparpajo del que se sabe impune— se levantó de su escaño y depositó una bolsa de plástico con contenido tóxico en su lugar. Así, sin anestesia ni metáfora. Como si estuviéramos en un capítulo cutre de House of Cards, pero con actores de serie Z.
¿Y cuál fue la reacción? Ninguna. Silencio. Impunidad. Normalidad institucional. Porque, al parecer, cuando el veneno lo reparte un senador, se convierte en gesto político. Si lo hiciera un activista ecologista, estaría hoy en un calabozo, esposado y escupido por las tertulias. Pero Bernabé no es cualquiera: es aforado, bien conectado y con historial de barbaridades públicas que harían ruborizar a un taxidermista.
No es la primera vez que este individuo genera náuseas. En mi caso, lo suyo es reacción alérgica: su nombre, su voz, su peinado de concejal franquista, todo me provoca un asco automático, casi clínico. Todo empezó en aquel ignominioso 16 de marzo de 2017, cuando Bernabé —entonces diputado— defendió con énfasis que se permitiera amputar la cola de los perros. ¿El motivo? Que el movimiento de su rabo podía golpear a los dueños. Así, sin rubor. El famoso “efecto látigo”, según su ilustradísima exposición. Desde entonces, el mundo animalista lo conoce como “el tonto del latigazo”, aunque en realidad es mucho peor: es la encarnación de una política que desprecia la ciencia, la compasión y la decencia. Y lo hace con sonrisa de suficiencia.
Pero lo de ayer supera cualquier precedente. Mientras su partido —ese que presume de defender la bahía de Portmán mientras deja morir al Mar Menor— exhibía pancartas impostadas, Bernabé eligió el camino del matón de pasillo. Lo grave no es solo la bolsa con sustancia tóxica. Lo insoportable es que nadie lo ha detenido. Que nadie ha abierto una investigación judicial. Que nadie en el PP ha pedido su dimisión. Mientras tanto, en este mismo país, se detiene a jóvenes de Futuro Vegetal por pintar una fachada con témpera. Qué curioso: el activismo se reprime con saña, pero el veneno se tolera si viene de corbata azul.
 ¿De verdad alguien duda de que estamos ante un atentado político? ¿No es esto una forma de coacción? ¿De violencia simbólica —y no tan simbólica— hacia una representante del gobierno? ¿Qué clase de país acepta que su Senado sea escenario de agresiones sin consecuencias?
¿De verdad alguien duda de que estamos ante un atentado político? ¿No es esto una forma de coacción? ¿De violencia simbólica —y no tan simbólica— hacia una representante del gobierno? ¿Qué clase de país acepta que su Senado sea escenario de agresiones sin consecuencias?
La derecha española ha entrado en una fase de histeria terminal. Desde que no gobierna, no se opone: embiste. No critica: escupe. No argumenta: azuza. El gesto de Bernabé no es una anécdota, es un síntoma. Un síntoma del odio que los devora desde dentro. Porque no pueden soportar que la democracia les arrebate el poder que creen suyo por derecho natural.
Y sí, hay un eco siniestro en el ambiente. Porque así empezaron otras épocas oscuras. Con un parlamento convertido en circo. Con la violencia verbal convirtiéndose en amenaza física. Con la justicia mirando hacia otro lado. Con la prensa de derechas relativizando lo intolerable. España ya ha vivido esto. En 1936, muchos también hablaban de “salvar la patria”. El resultado fue una dictadura de 40 años, campos de concentración, exilio y muerte.
Hoy, la derecha agita fantasmas mientras sus senadores juegan con veneno. Y el resto del país mira, incrédulo, cómo en nombre de la libertad se normaliza el autoritarismo más mezquino. Si no reaccionamos, si no pedimos responsabilidades, si no exigimos la dimisión inmediata de individuos como Bernabé, habremos aceptado que el Senado no solo es un cementerio de elefantes, sino una cloaca con moqueta.
Y de ahí al abismo no hay más que un paso.